Mientras en la COP30 avanzan las negociaciones sobre adaptación, transición energética y nuevos indicadores climáticos, los pueblos indígenas han puesto sobre la mesa una demanda que va más allá del lenguaje diplomático: que la Amazonía sea reconocida como Zona de Vida para garantizar su protección biocultural. La propuesta surge en un contexto crítico para Perú, donde más de 220 defensores indígenas han sido amenazados y al menos 57 asesinados en los últimos años sin que el Estado haya logrado frenar la violencia ni asegurar justicia.
Por Lorena Ivonne Mendoza Egúsquiza desde Belém, Brasil
Avanza la segunda semana de negociaciones en la Conferencia de las Partes (COP30) tras los primeros días marcados por el fuerte reclamo de las organizaciones y pueblos indígenas por participar de forma efectiva en los espacios de negociación climática entre los países. En las calles, el financiamiento directo, el reconocimiento y la demarcación de sus territorios ha sido el grito indígena dirigido a los presidentes de la cuenca amazónica, en especial al presidente Lula Da Silva, recordando la cruda cifra de líderes indígenas asesinados en toda Latinoamérica de los últimos años.
Pero mientras los Estados discuten indicadores, hojas de ruta energéticas y reestructuración de programas climáticos, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil han puesto sobre la mesa una demanda que no estaba en la agenda oficial: declarar la Amazonía como Zona de Vida, una iniciativa impulsada por la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, una articulación de organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Perú y Ecuador, con el claro objetivo de declarar a la Amazonía como la primera zona protegida por su importancia biocultural en la preservación del futuro de la vida en el planeta.
Olivia Bisa Tirko, presidenta de la Nación Chapra y Miembro del Directorio de la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, hace un llamado e impulsa la creación de las Zonas de Vida. En octubre del 2022 su Nación (ubicada en Loreto) fue afectada por el derrame del Km 177 del Oleoducto Norperuano debido a las malas condiciones y corrosión del ducto. A la fecha, los centros de acopio con desechos contaminantes continúan en su territorio.
Zonas De Vida es una apuesta desde los territorios por salvaguardar el ecosistema amazónico, crucial para la preservación de fuentes de agua y el Buen Vivir de la población indígena que lo habita. Esta demanda cobra aún más peso si se observa lo que ocurre en Perú, uno de los países con más agresiones a defensores indígenas en la cuenca amazónica. Según un reporte reciente de ProPurús y ORAU, al menos 226 defensores indígenas peruanos han estado en “situación de riesgo” entre 2010 y 2024, impulsados por economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala clandestina.
Además, entre 2019 y 2024, al menos 57 defensores ambientales perdieron la vida en Perú, de los cuales muchos eran indígenas y operaban en la Amazonía. La impunidad persiste: a pesar de los riesgos reconocidos por el Estado, las medidas de protección no han conseguido frenar la violencia ni garantizar justicia.
Un caso emblemático es el del líder ashaninka Santiago Contoricón, asesinado en abril de 2023 por su defensa territorial frente a la tala ilegal. También es relevante el de Victorio Dariquebe, guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, asesinado en 2025, lo que evidencia que la amenaza contra los defensores indígenas en Perú no es una situación del pasado.
Estas cifras y tragedias no son solo estadísticas, sino señales de que la Amazonía peruana no es un territorio protegido por su importancia biocultural, sino una zona donde continúa operando un modelo de saqueo que pone en riesgo vidas y comunidades. Por ello, la campaña Zonas De Vida se convierte en algo más que una demanda diplomática: es una propuesta vital para que se reconozca la Amazonía como un sujeto de protección real, no solo en discursos, sino con mecanismos jurídicos y financiamiento que fortalezcan a quienes la defienden desde adentro.
Las últimas negociaciones en la Zona Azul
En la Zona Azul, las negociaciones se encuentran en los días más importantes. Resalta el debate sobre la reestructuración del Programa de Trabajo de Transición Justa para ir más allá del diálogo y la creación de informes; para construir una arquitectura más efectiva que pueda añadir la participación de la sociedad civil, abriendo la posibilidad a atender la demanda de las organizaciones indígenas.
Otra de las conversaciones en agenda se centra en el objetivo global de adaptación en torno al marco de Resiliencia de Emirates Árabes Unidos. Este proceso plantea la generación de indicadores voluntarios de los países para medir el avance de la adaptación climática. Es decir, crear un sistema de indicadores que permita evaluar cómo los países están implementando medidas de adaptación climática dentro de sus estados, y lograr así una mirada global de cómo el planeta está avanzando en este compromiso.
Aquí, la inclusión de indicadores sociales que permitan identificar los efectos de las medidas de adaptación sobre las poblaciones locales es clave. Conocer cómo las políticas estatales impactan sobre la calidad de vida de los ciudadanos debería ser un enfoque crucial, sobre todo en esta COP que se realiza a orillas del Amazonas, territorio ancestralmente indígena.
Por otro lado, desde diversos espacios de la sociedad civil, la agenda por frenar la expansión de los combustibles fósiles es un tema emergente. Esto ha resonado también desde la gestión de Marina da Silva, Ministra del Ambiente y Cambio Climático de Brasil, y el propio presidente Lula. Sus esfuerzos, sumados al interés de al menos otras 60 naciones, han logrado abrir la puerta para la creación de una declaración desde los Estados para construir una hoja de ruta global que camine hacia un cambio de matriz energética.
Sin duda, la COP30 pasará a la historia por tener una presencia indígena multitudinaria. No solo en el caucus indígena o en las marchas, tomando la Zona Verde como campamento, sino también por la inclusión de los temas de demanda social en las conversaciones. Hoy Belém escucha a los representantes gubernamentales del mundo hablar de adaptación y mitigación. Ese diálogo debe abrir cabida real a las voces indígenas; de lo contrario, la historia de explotación que este territorio ha vivido se transforma en una nueva forma de instrumentalización. La irrupción de las delegaciones indígenas en los espacios oficiales ha dejado claro que la cumbre no puede seguir hablando de justicia climática sin incluir la justicia indígena y la justicia de género.
El diálogo de los Estados Parte debe integrar la visión de quienes enfrentan los efectos del cambio climático día a día: los pueblos y naciones indígenas, especialmente las mujeres y las infancias, ¿quiénes cargan con las sequías, la inseguridad alimentaria y la violencia que deja la explotación territorial. Entonces, ¿están nuestros Estados construyendo soluciones o repitiendo la misma historia de extractivismo, ahora vestida de diplomacia climática?

 Menú
Menú
 Buscar
Buscar
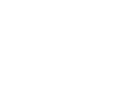
 Sé el primero en leer nuestras publicaciones
Sé el primero en leer nuestras publicaciones